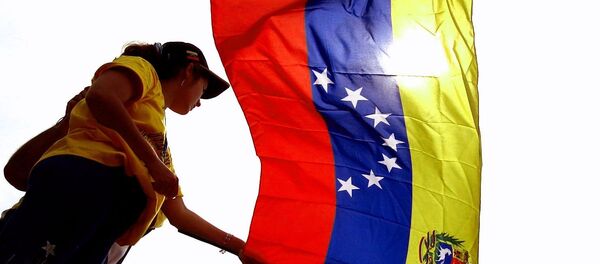Nohemí da instrucciones por teléfono para llegar a su casa. Brisas de Propatria es un barrio dentro de un barrio. Lejos y alto. En una de esas colinas o cerros que rodean Caracas y que son poco transitables. Nohemí acaba de recoger a su hijo Eduard de tres años en el colegio y el niño le está pidiendo insistentemente su "bititleta". Su bicicleta.

Llegar es cuestión de encontrar la mano de un vecino que conozca los huecos sinuosos del camino... o el número de la camioneta pública adecuada que pasa cuando pasa, no siempre siguiendo la lógica predeterminada que se presupone a una rutina de servicio.
Son ciudadanos que pudieron retornar a través del denominado Plan Vuelta a la Patria, vuelos gratuitos fletados por el Gobierno de Nicolás Maduro para todos aquellos que quieren volver a Venezuela y no pueden por motivos económicos.
La ventaja de vivir por encima de los demás es que la paz está garantizada. Y la comadrería de vecinos que son familia. El perro ladra a todos y todas para que le saquen a pasear y nadie se extraña si ya no es Navidad pero el belén de muñecos viejos que parecen vivientes permanece unos cuantos meses más en el portón de una entrada cualquiera. El tiempo se detiene en estos barrios donde "bajar" a Caracas es una excursión no apta para todos los días.

La bicicleta del pequeño Eduard está arriba, en algún lugar del segundo piso de una casa enorme con vistas impresionantes a la ciudad. Está cayendo la típica llovizna que caracteriza a la capital caribeña en esta época. Comienzos de año es sinónimo de "frío" en el asfalto bolivariano.
Nohemí, ama de casa, repostera, cocinera, ayudante de cocina de un chef de origen vasco. El 1 de septiembre de 2018 agarró a Eduard y se fue a Perú, donde la esperaba su hermano. En aquel momento la crisis le pegaba fuerte y decidió emprender ruta en un autobús que tardaría seis días en llegar a Lima. No se fue sola. La acompañaba su cuñada y sus tres sobrinos, de 4, 6 y 7 años. En Caracas dejó a su esposo y a su otro hijo, de 15 años.
"Me fui porque con lo que ganábamos en casa no me daba para mantener a mi familia y además ayudar a mi mamá, mi papá y mi abuela. A mi marido no podía pedirle que se hiciese cargo de ellos", explica desde el salón con vistas de privilegio.

¿Cómo viven los niños la migración?
El drama del éxodo venezolano está muy focalizado en los porqués de los adultos, la crisis económica, las necesidades de los cabeza de familia que deciden irse sin más y sin preguntar a los hijos, niños y adolescentes qué opinan.
Para Liliana Cubillos, psicóloga infantil y especializada en el área de desarrollo humano, Venezuela está viviendo una época que marcará sin duda el futuro de una generación. "Los hijos son los más invisibles, nunca se les pregunta, simplemente se les ordena", explica en entrevista con Sputnik.
"A partir de los cinco años hay que preguntarles cómo se sentirían con un proceso migratorio de esta magnitud. Se los lleva a la fuerza y eso está provocando trastornos severos en su emocionalidad y su desarrollo que veremos con más concreción a medio y largo plazo", completa.
Pero hasta la consulta de la psicóloga, que además es docente en la Universidad Central de Venezuela, llegan sobre todo niños y adolescentes que están viviendo el duelo por la ausencia de la madre. Mujeres que se fueron en busca de una vida mejor y dejaron a sus hijos al cuidado de sus abuelos en Venezuela.
"No hay una figura materna que ponga límites, que dé cariño. Los niños llegan con un cuadro de bajo rendimiento en la escuela, no hacen las tareas, no se concentran. Los abuelos no pueden controlarles. Se sienten abandonados y eso puede conllevar que en el futuro tengan dificultades para establecer vínculos afectivos o que incluso ellos mismos se conviertan en personas abandonantes", explica Cubillos.
Sin embargo, los que más le preocupan son los adolescentes. "No soy muy optimista al respecto. Muchos, al quedarse con sus abuelos, que además apenas tienen ingresos, dejan el liceo y en muchos casos comienzan a formar pandillitas, se meten en drogas… Los abuelos son personas mayores que no pueden estar pendientes de eso".

El hijo adolescente de Nohemí cambió mucho el año que su madre estuvo fuera. "Mi esposo no le ponía límites y le dejaba hacer cualquier cosa por no pelearse con él. Se la pasó de rumba en rumba, tomando (bebiendo alcohol), iba solo a todas partes sin dar explicaciones y ahora es incontrolable. Me reta, me grita, quiere venirme a pegar. Es como si él fuera el papá y yo la hija".
Nohemí asume que ya no hay remedio. Y lo dice triste pero con el aplomo de una certeza insalvable. "No hay manera que yo lo vuelva a meter en el carril". Perdió su año escolar y las notas mientras que ella estuvo ausente fueron desastrosas.
El pequeño, Eduard, sigue pidiendo la "bititleta" y lloriquea impotente metiéndose el dedo pulgar en la boca. Nohemí pasó los primeros tres meses críticos en Perú porque no conseguía trabajo y cuando por fin consiguió algo tuvo que adaptarse a trabajar 16 horas diarias para sumar poco más de un salario mínimo a fin de mes.
"Me acostaba a las dos, me paraba a las seis de la mañana. No dormía. No veía a mi hijo, no paraba de llorar".
Su hijo pequeño se quedaba todo el día con su cuñada (la tía de él) y sus sobrinos (sus primos), pero Nohemí se hartó porque no le cuidaban.
El pequeño se volvió agresivo y todavía hoy están trabajando para que vuelva a ser como antes y sea capaz de jugar con otros niños y prestar sus juguetes sin un bufido de rencor.
La gota que convenció a Nohemí fue una tarde de invierno limeño que llegó a la casa que compartía con su hermano y la familia de él y su hijo estaba empapado. "Se había orinado encima y llevaba horas así, mojado. Mi hermano estaba tumbado viendo la televisión y no fue capaz de cambiarlo. Se agarró una fiebre terrible, casi una pulmonía. Lo tuve que llevar corriendo al hospital".
Nohemí se armó de valor y se volvió: "No podía sacrificar más a mi hijo".
Irse de Venezuela para pensar solo en volver

Como ella, otra mujer, Deysi, administrativa, 35 años, agarró sus cosas y se fue en agosto de 2018. En este caso a Quito, Ecuador, y esta vez sí, con toda su familia. Su marido ya estaba allí y ella se lanzó en un viaje por tierra con sus dos hijos: Dilan y Sebastían, de 18 y 10 años respectivamente.
Nunca se adaptó y apenas aguantó cuatro meses. "Culturalmente son muy diferentes a nosotros". Sintió el racismo en carne propia, los días buscando trabajo sin éxito, el agobio de las facturas sin pagar.
Tuvo que aprender enfermería a marchas forzadas para cuidar a un señor mayor en el hospital por las noches. "Con suerte, su familia me agarró cariño y cuando el señor se fue a su casa me contrataron para que le cuidara allí". Ese fue el único aliciente que le permitió quedarse unas semanas.
"La gente está muy equivocada con lo que es irse a otro país. Se piensan que todo es tomarse fotos en el McDonald's y salir a comer. Eso no es así. Yo solo tenía un día libre a la semana y apenas podíamos salir al parque a comer un helado porque no teníamos dinero suficiente".
Pero lo peor fueron sus hijos. El pequeño perdió todos esos meses de escuela. Deisy lo quiso meter en un colegio en Quito pero no pudo hacerlo por los altos costos. Solo el uniforme ascendía a 135 dólares. El mayor, recién graduado en el bachillerato, quería estudiar en la Universidad. Tampoco pudo hacerlo porque tuvo que empezar a trabajar limpiando carros en un autolavado para ayudar a sus padres.
Hoy, ambos cuentan su historia desde sus puestos de administrativos en el Ministerio de Educación, donde comenzaron a trabajar poco tiempo después de regresar al país. Deisy está embarazada de seis meses y le acaban de ascender. Dilan quiere ser policía, pero su trabajo en el Ministerio cada vez le gusta más y poco a poco se le está quitando la idea de la cabeza.
"Cuando te vas", cuenta Dilan, "todos dicen que van a ser millonarios, pero no es verdad". Ni millonarios, ni amigos, ni una cultura con la que se sintiesen en paz. Dilan miraba las fotos del Facebook de sus amigos y solo pensaba en volver. Estaba deprimido y ausente, asumiendo una responsabilidad para la que nadie le había preparado.
Los hijos e hijas, tanto los que se van a la fuerza como los que se quedan, también a la fuerza, son los daños colaterales invisibles de una guerra que no es suya pero que protagonizan sin querer. Sus trastornos marcarán el futuro de un país que ha comenzado a ser suyo a medias y con el que han dejado de reconocerse por el daño que les ha causado. No entienden los porqués de sus padres y todavía no tienen la edad suficiente para fabricar sus propios motivos. Son, por ahora, la generación perdida que a día de hoy es difícil de prever cómo evolucionará en su ausencia.