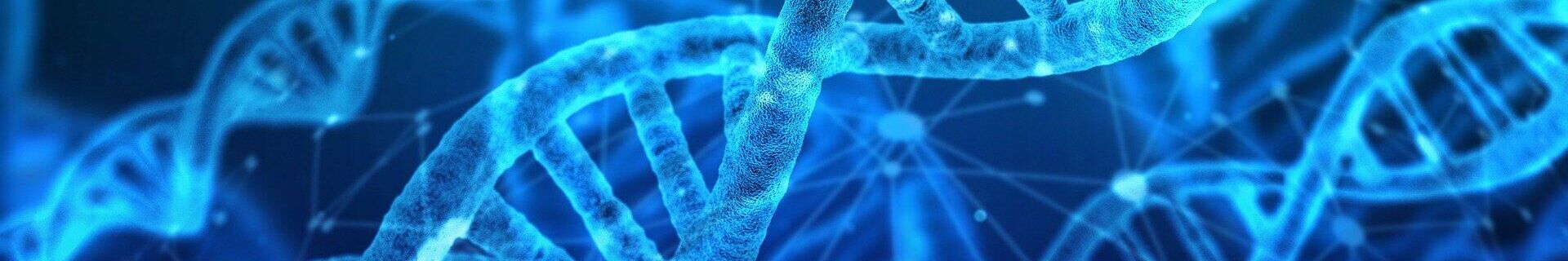Universo 25, así se llama el experimento que tenía como objetivo analizar cómo la alta densidad de población afecta al comportamiento de los ratones.
Se creó un ambiente verdaderamente paradisíaco para los roedores. En un cubo de unos metros cuadrados se mantuvo una temperatura ideal, había un acceso ilimitado a la comida y agua, así como al material para la construcción de nidos. Cada semana se limpiaba el lugar y se tomaban todas las medidas de seguridad necesarias para que los roedores se sientan bien. Según las estimaciones, 9.500 ratones podrían comer al mismo tiempo sin ninguna molestia, y 6.144 ratones podrían consumir agua sin ningún problema.
Al nacer las primeros crías, comenzó la segunda fase B. Esta era una etapa de crecimiento exponencial de la población en un cubo en condiciones ideales. El número de ratones se duplicó cada 55 días.
A partir de los 315 días del experimento, la tasa de crecimiento de la población se redujo significativamente, ahora el número se duplicaba cada 145 días, lo que marcó la entrada en la tercera fase C. En ese momento vivían unos 600 ratones en el tanque, se formaba una jerarquía y cierta vida social. El crecimiento empezó a ralentizarse y no por la falta de recursos. Lo que empezaba a faltar era el espacio: más de 300 machos competían ahora por conquistar y mantener territorios, sin los cuales no podían reproducirse.
Apareció la categoría de parias, que fueron expulsados al centro del cubo. A menudo, se convertían en víctimas de agresiones. En primer lugar, estos marginados eran los jóvenes que no habían encontrado un papel social en la jerarquía de la sociedad ratonil. En las condiciones ideales, los ratones vivían demasiado tiempo y los viejos no cedieron el paso a los jóvenes.

Las hembras se ponían cada vez más nerviosas, ya que el aumento de la pasividad de los hombres las hacía más vulnerables a los ataques. Como resultado, las hembras se volvieron agresivas para proteger a su descendencia. Sin embargo, la agresión paradójicamente se dirigió no solo hacia los demás, sino hacia sus crías. La tasa de natalidad disminuyó considerablemente y la tasa de mortalidad de los animales jóvenes alcanzó niveles importantes.
Pronto comenzó la etapa final del paraíso de los ratones, la fase D o fase de la muerte, como la llamó John Calhoun. El símbolo de esta etapa fue el surgimiento de una nueva categoría de ratones llamados los guapos. A diferencia de la mayoría de los demás habitantes, no había rastros de batallas brutales, cicatrices ni lana arrancada en sus cuerpos. Fueron los machos quienes demostraron un comportamiento inusual para la especie. Se negaron a pelear y a luchar por las hembras y el territorio, no mostraron deseo de aparearse, llevaron una vida pasiva.
Los guapos solo comían, bebían, dormían y limpiaban su piel, evitando conflictos y cualquier función social.
El científico llevó a cabo otro experimento colateral. Colocó varias hembras y estos machos guapos en otro cubo con las condiciones ideales en las que las cuatro primeras parejas de ratones del cubo se multiplicaron exponencialmente. Sin embargo, los roedores no cambiaron su comportamiento, se negaron a aparearse, a reproducirse y a realizar funciones sociales relacionadas con la reproducción. Como resultado, no hubo nuevos embarazos y los ratones murieron de viejos en condiciones ideales.
El canibalismo floreció con una simultánea abundancia de comida, mientras que las hembras se negaron a criar a los cachorros y los mataron. Los ratones murieron rápidamente, en el día 1.780 después del comienzo del experimento murió el último habitante del 'paraíso de los ratones’.
Calhoun llevó a cabo 25 experimentos y todos tuvieron el mismo resultado.
A base de este experimento, Calhoun desarrolló una teoría de dos muertes.
Después de la primera muerte, la muerte física o la segunda muerte es inevitable y es cuestión de poco tiempo.